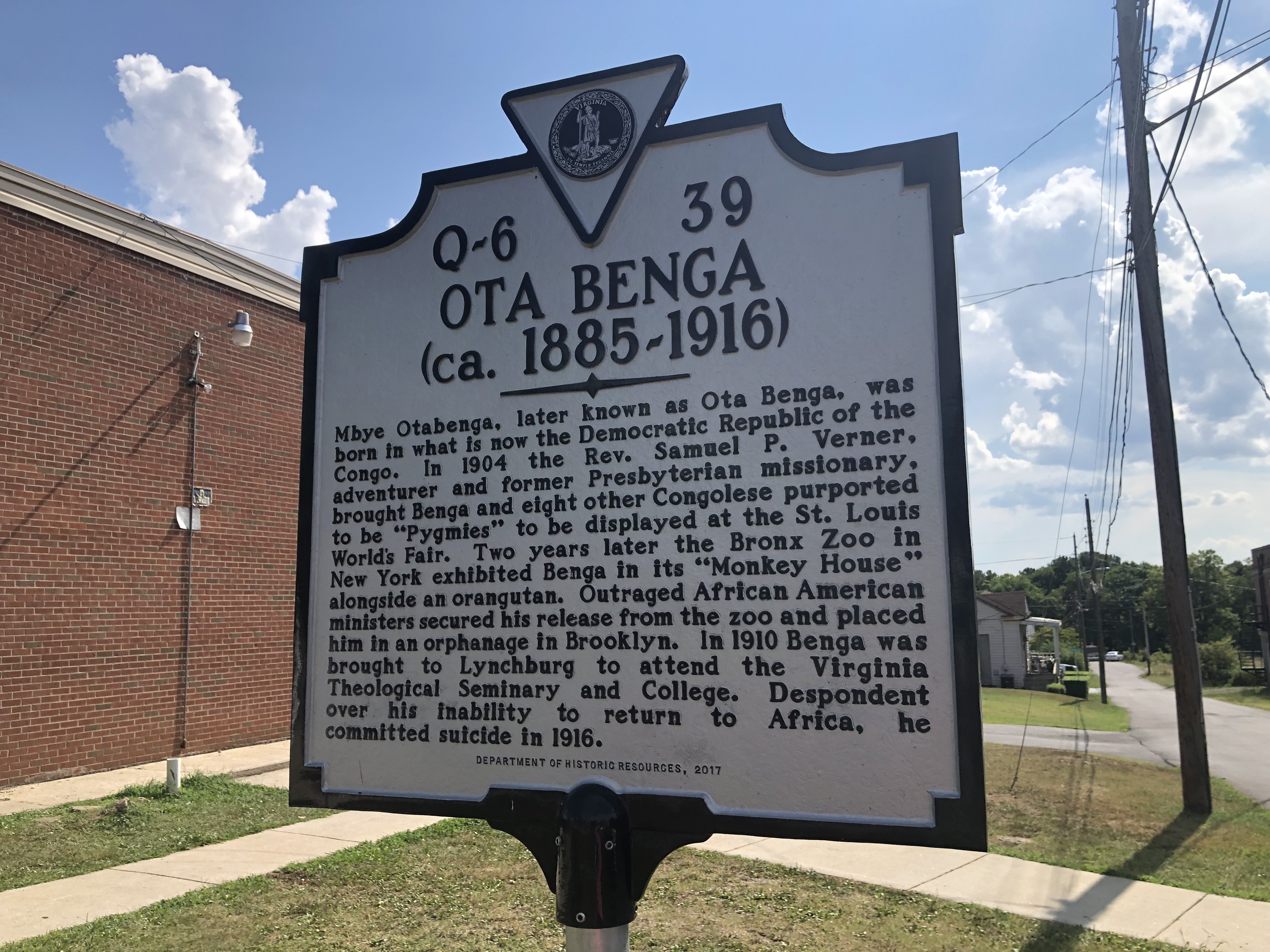Espacio Cultural de Palenque de San Basilio
Inmaterial
Tema: Esclavitud

Dirección
San Basilio de Palenque (Bolívar)
País
Colombia
Ciudad
San Basilio de Palenque
Continente
América
Tema: Esclavitud
Objeto de memoria
Mantener vivas las tradiciones, valores y prácticas socio-culturales del pueblo palenquero de San Basilio, y honrar el legado de la población negra y criolla que opuso resistencia contra el régimen esclavista del período colonial en América del Sur para fundar el primer pueblo libre del continente.
Acceso al público
Libre
Vínculo UNESCO
El 25 de noviembre de 2005, en su tercera proclamación, la UNESCO declaró mediante resolución el Espacio Cultural de San Basilio de Palenque como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, inscribiéndolo además en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Descripción del lugar
El pueblo de Palenque de San Basilio, al sureste de Cartagena (Colombia), fue originalmente una de las comunidades fortificadas llamadas “palenques” en América del Sur y fundadas por los esclavos fugitivos como refugio en el siglo XVII. De los numerosos palenques que existieron durante la época colonial, sólo el de San Basilio ha sobrevivido hasta hoy, convirtiéndose en un espacio cultural único que abarca prácticas sociales, médicas y religiosas así como tradiciones musicales y orales, muchas de las cuales tienen raíces africanas. Entre sus varias particularidades culturales se encuentran la organización social de la comunidad con base en las redes familiares y en los grupos de edad, llamados ma-kuagro; los complejos rituales fúnebres y prácticas médicas testimonio de los distintos sistemas espirituales y culturales de origen ancestral; y expresiones musicales tales como el “Bullerengue sentado” y el “Son palenquero”, que acompañan las celebraciones colectivas como los bautismos, bodas y fiestas religiosas. Un elemento esencial del Espacio Cultural de Palenque de San Basilio es la lengua palenquera, única lengua criolla de las Américas que combina una base léxica española con las características gramaticales de lenguas bantúes.
La formación de comunidades de esclavos fugados se remonta a la presencia de los españoles en América. Los abusos, maltratos, castigos y torturas propios de los regímenes esclavistas forzaron a los esclavos a esconderse y buscar refugio en palenques, que eran poblados fortificados casi independientes y que fueron perseguidos y atacados por las autoridades, aunque nunca pudieron destruirlos por completo. Las formas de vida y la organización social y religiosa de las personas viviendo en estas comunidades fueron el resultado de un proceso de sincretismo, combinando elementos culturales africanos y euro-americanos que fueron construidos a partir de experiencias de los esclavos en las minas, en las grandes plantaciones y en las casas de las terratenientes donde trabajaban y vivían.
En los Archivos de Indias en Sevilla, Madrid y otras ciudades españolas, existen cédulas y documentos mencionando que ya desde 1540 gran cantidad de esclavos permanecían fugitivos y en rebeldía en los montes y otras zonas alejadas a los asentamientos coloniales del entonces Nuevo Reino de Granada, en el territorio de lo que actualmente es Colombia. Estos esclavos que permanecían en libertad por lo general en zonas rurales, agrestes o de difícil acceso eran conocidos por los españoles y criollos como “cimarrones”. Cuando un número significativo de ellos conseguía ponerse de acuerdo para escapar y, tras superar las dificultades de la fuga, buscaban la forma de refugiarse en espacios de geografía difícil, encontraban posibilidades de sobrevivencia. Allí desarrollaron asentamientos fortificados con empalizadas, políticamente organizados y usualmente ubicados cerca de fuentes de agua, tierras cultivables y espacios para la cría de animales que eran denominados palenques, de la misma forma en que del lado atlántico de la América colonial se llamaban quilombos. Estos palenques se vieron expuestos a constantes asedios por parte de las autoridades españolas, al punto que en ciertos períodos se convirtieron en verdaderas guerras de persecución y exterminio.
Uno de los principales puertos de ingreso de esclavos al territorio del Nuevo Reino de Granada era el de la ciudad de Cartagena de Indias. Los africanos secuestrados y esclavizados en el Golfo de Guinea llegaron a Cartagena usualmente para satisfacer la demanda de mano de obra en plantaciones y tareas hogareñas, además de sustituir en la boga, las haciendas, puertos y minas a las poblaciones originarias diezmadas por la encomienda y por la toma de sus mujeres por parte de los españoles. Estos esclavos eran usualmente introducidos al continente por el valle del Río Magdalena. Casi inmediatamente se registraron las fugas y los primeros asentamientos palenqueros en las ciénagas cercanas al Canal del Dique, en las inmediaciones de los Montes de María. Ya entre 1570 y 1580 los cimarrones habían establecido en esta zona el palenque de Limón, considerado el primero en perdurar en el tiempo y concentrar gran cantidad de personas.
Otro de los más conocidos palenques -considerado por la comunidad de San Basilio como el origen de su localidad- fue establecido en 1603 en La Matuna, zona de ciénagas y bosques espesos y cerrados. La fuga que diera origen a este último fue encabezada en 1599 por Benkos Biohó, originario de las islas Bijagó en la Guinea Portuguesa (hoy Guinea-Bissau), que fuera capturado y esclavizado junto a su esposa e hijos y vendido en 1596 al capitán Alonso de Campos. Biohó encabezó una rebelión de treinta esclavos entre los que se encontraba su familia, todos ellos propiedad de los señores Juan Gómez y Juan Palacios, quienes salieron en su caza con un contingente de veinte hombres armados. Tras derrotar primero a éstos y luego a una segunda expedición de españoles en 1605, Biohó y sus seguidores establecieron el palenque de La Matuna, nombrando a Benkos “Rey de La Matuna”. Ante los sucesivos fracasos de los conquistadores por derrotar por las armas a los palenqueros, se firmó un pacto de paz en 1613, aunque los españoles traicionaron su palabra, secuestraron al líder en 1619 y lo ejecutaron sumariamente dos años después. Por su liderazgo y organización dentro del palenque, la configuración de formas exitosas de resistencia militar y por fundamentar las bases de la negociación política con la administración colonial, Benkos Biohó se convirtió en símbolo de la lucha por la liberación y resistencia de los esclavos cimarrones del reino granadino.
Hacia 1633 se tenía conocimiento de tres palenques en las Sierras de María: El Limón, Polín y Sanaguare. Los españoles atacaron El Limón y derrotaron a los cimarrones, pero la mayoría huyó a la orilla oriental del río Magdalena, donde se asentaron hasta 1655, cuando tras asedio español y conflictos territoriales con integrantes del pueblo chimila migraron a la banda occidental del río; en este regreso a la región de los Montes de María encontraron algunos palenques antiguos y establecieron otros. Durante el último cuarto del siglo XVII, los palenques de los Montes de María formaban una federación y contaban con 600 pobladores cuyo líder era el cimarrón Domingo Criollo. En 1694 un ataque español los obligó a dispersarse, luego de lo cual se reagruparon en el palenque de San Miguel Arcángel, luego renombrado Palenque de San Basilio. Las sucesivas décadas de insumisión y combate a las autoridades coloniales -cuyas persecuciones, redadas e intentos de aplacar las rebeliones fracasaron consecutivamente- junto a la presión de los gobernadores de Cartagena forzaron a la Corona a firmar un Real Decreto en 1691 que confería libertad a los habitantes del Palenque de San Basilio. En 1714 el asentamiento fue legalizado por los españoles y tomó el nombre actual de San Basilio de Palenque. De esta forma, más de un siglo antes que Colombia declarase su independencia y cien años antes del comienzo de la revolución de los esclavos en Haití, la comunidad palenquera de San Basilio se convirtió en el primer pueblo libre de América.
San Basilio de Palenque es hoy un corregimiento del municipio de Mahates, en el departamento de Bolívar (Colombia). Su comunidad conserva una conciencia étnica ligada a la historia de la emancipación cimarrona que le permite entenderse como pueblo específico, y que ha derivado en acciones institucionales de afirmación y reivindicación como tal. La comunidad palenquera comenzó a organizarse en este sentido entre fines de la década del 70 y principios de la década del 80 del siglo XX, tanto en el pueblo como entre la diáspora palenquera que sumados totalizan alrededor de 30.000 personas. Sus esfuerzos, especialmente de los jóvenes de entonces, confluyeron en el trabajo comunitario con intenciones de recuperar y consolidar la herencia cultural y preservar la integridad como colectividad étnica diferenciada a través de fomentar una lectura diferente de la historia respecto de la establecida institucionalmente, la valoración de las tradiciones y costumbres propias, la defensa de la lengua, la medicina tradicional, las formas económicas tradicionales, la ritualidad y el velorio palenquero. Este grupo de jóvenes creó la Asociación Cultural de San Basilio de Palenque con el propósito de recuperar y fortalecer la cultura palenquera a través de la realización de actos culturales periódicos en la comunidad como concursos de lengua palenquera, concursos de peinado y narración de cuentos, entre otros.
De la misma manera, se inició un proceso de organización política en San Basilio de Palenque conocido hoy en día como Proceso De Comunidades Negras (PCN) con el propósito de reivindicar los derechos étnicos de los afrodescendientes. Como fruto de este trabajo, en 1998 se elaboró un proyecto para incluir las asignaturas de lengua palenquera, historia afroamericana y cultura palenquera en los establecimientos educativos, propuesta denominada Programa de Etnoeducación. Estos procesos ya habían resultado fortalecidos con la sanción de la Ley 70 de 1993 (Ley de reconocimiento de los derechos de las comunidades negras como grupo étnico) entre cuyos principios se encuentran el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica y cultural, el derecho a la igualdad en todas las culturas que forman la nacionalidad colombiana, y el respeto a la integridad y la dignidad de la vida cultural de las comunidades negras. Esta herramienta jurídica potenció el trabajo de recuperación cultural que se realizaba en Palenque, consolidando los niveles de organización adquiridos hasta el momento, solidificando la identidad étnico cultural y otorgando impulso a la gestión cultural comunitaria. La presentación en 2001 de la Ordenanza en el Departamento de Bolívar, mediante la cual se acepta a Palenque como territorio étnico-cultural, constituyó otro momento importante en la definición de un plan de salvaguarda cultural impulsado por la comunidad.
El 25 de noviembre de 2005, en su tercera proclamación, la UNESCO declaró mediante resolución el Espacio Cultural de San Basilio de Palenque como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, inscribiéndolo además en 2008 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El proceso de candidatura inició en el año 2003 como continuación natural de los esfuerzos palenqueros, especialmente de sus jóvenes, para reconocer y fortalecer sus tradiciones. Con el acompañamiento del Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), se hizo posible un catálogo de las prácticas culturales de San Basilio de Palenque. Como resultado adicional de este trabajo se presentó un Plan Especial de Salvaguarda en 2009, cuyos ejes fundamentales son la transmisión de saberes; identidad, memoria y territorio; desarrollo, cultura y autonomía; y difusión y apropiación del Patrimonio Inmaterial de Palenque.
El espacio cultural del Palenque de San Basilio presenta un patrimonio cultural inmaterial de gran valor como testimonio único de una tradición vinculada a las luchas cimarronas por la emancipación. Entre sus expresiones se cuentan el palenquero, única lengua criolla con base léxica española y gramática basada en las lenguas bantúes en todo el continente americano; una organización social sui generis basada en los ma-kuagro, grupos de edad a través de cuya pertenencia se inscribe el entramado de derechos y deberes de un individuo específico en la cultura palenquera, se tramitan temas de interés comunitario como rutinas de trabajo, emplazamientos de viviendas, nacimientos, casamientos y muertes, y se perpetúan valores como la honestidad, la solidaridad y la colectividad; y complejos rituales fúnebres como el lumbalú, que consiste en cantos y bailes de ritualización de la melancolía y el dolor en el proceso de acompañamiento velatorio con el involucramiento de todos los habitantes del pueblo y una duración de nueve días y nueve noches consecutivas. A ello se le suman prácticas médicas tradicionales basadas en el conocimiento del ambiente natural con fines medicinales, una cosmovisión única sobre el cuerpo y el comportamiento individual y colectivo y un complejo de saberes ancestrales que conjugan el legado africano con tradiciones hispánicas e indígenas para el tratamiento de las enfermedades. Por último, también se consideran de gran valor las expresiones musicales propias como el bullerengue sentado, el son palenquero, la chalusonga y la champeta criolla, en los cuales intervienen particulares instrumentos como la marímbula y la guaracha y tambores como el pechiche y la timba.
Por todo lo anterior, el Palenque de San Basilio ejerce una fuerte influencia en toda la región Caribe colombiana y simboliza la lucha de las comunidades afrocolombianas por la abolición de la esclavitud, la reivindicación étnica, la convivencia y el reconocimiento de la diversidad cultural. A pesar de la importancia y singularidad de este patrimonio, fenómenos tales como la discriminación racial, la aculturación, la migración forzada y la falta de planes de transmisión cultural han afectado la continuidad del uso de la lengua y de las expresiones rituales, sociales y musicales propias en detrimento de la estabilidad social y cultural de la comunidad, reforzando la importancia de los planes de salvaguarda patrimonial.





Links de interés
El espacio cultural de Palenque de San Basilio - patrimonio inmaterial - Sector de Cultura - UNESCO
Plan Especial de Salvaguardia – PES Del Espacio Cultural Palenque de San Basilio
Planeación estratégica del Plan Especial de Salvaguardia (PES) de San Basilio de Palenque (2011)
San Basilio de Palenque: caracterizaciones y riesgos del patrimonio intangible
Los palenques. Reductos libertarios en la sociedad colonial, siglos XVI y XVII
Historia de la tenencia de la tierra en los Montes de María y el papel de las mujeres
Un recorrido en la historia de los Palenques de San Basilio | Consejo Regional Indígena del Cauca
Fotoreportaje Una parte de África en Colombia – San Basilio de Palenque
Espacio cultural de San Basilio de Palenque
San Basilio de Palenque: Etnografía visual del arte urbano palenquero