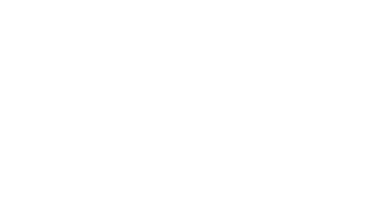La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la propuesta de políticas de acción anticipatoria frente a desastres.
Marion Khamis y Gloria Ochoa Sotomayor

En las últimas décadas, el aumento de desastres afecta críticamente la vida rural y compromete la producción agrícola y la seguridad alimentaria en el mundo. Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se impulsan acciones anticipatorias destinadas a reducir el riesgo y mitigar los impactos, con herramientas que involucran a las poblaciones expuestas en la toma de decisiones e implementación de acciones. La propuesta de atender catástrofes con acciones anticipatorias y participativas abre posibilidades novedosas y eficaces de reducir daños y a la vez proteger la dignidad de las personas.
lnundaciones, sequías, ciclones, crisis económicas, conflictos armados, epidemias, pandemias. Se denominan desastres a las situaciones que provocan perturbaciones graves en el funcionamiento de una comunidad. Además, la intensificación de la crisis climática en los últimos años ha aumentado la frecuencia y el impacto de eventos adversos. Si esta tendencia continúa, se calcula un aumento del 40% en la cantidad de desastres a nivel mundial: de cerca de 400 en 2015 a 560 anuales para 2030.1 Este cuadro afecta particularmente a la región: entre 1997 y 2017, uno de cada cuatro desastres en el mundo ocurrió en América Latina y el Caribe, produciendo daños sin precedentes en la agricultura mundial.
La agricultura es un sector particularmente vulnerable a estas situaciones dada su dependencia de los recursos naturales y su sensibilidad a las condiciones climáticas.2 Las estimaciones de FAO revelan que agricultura, ganadería, bosques, pesca y acuicultura concentran el 23% del total de daños y pérdidas económicas directas causadas por desastres de mediana y gran escala, y el 65% en el caso de sequías.3 Cuando se trata de países de ingresos bajos y medios, esta última cifra sube a un 82 %.
Los desastres generan daños, pérdida de ingresos y capacidades de subsistencia para las personas que dependen de medios de vida agrícolas, incluyendo la pérdida de cosechas, ganado, piscinas de acuicultura, plantaciones de árboles, botes de pesca y el encarecimiento de materiales e insumos. La situación tiene graves consecuencias para la seguridad alimentaria, pues parte importante de la población rural se alimenta de lo que produce y básicamente toda la población se alimenta de lo que produce la población rural.4
Dentro de este cuadro se produce una injusta paradoja: las y los pequeños agricultores, que producen más de un tercio de los alimentos del mundo, conforman el mayor grupo de personas en condición de inseguridad alimentaria aguda en América Latina y el Caribe y en el mundo, a niveles de “crisis” o “emergencia”.5 Es decir, muchas de estas personas padecen de hambre y un gran número de ellas está en peligro de muerte, por lo que sin asistencia les será difícil recuperarse y no caer en una espiral de pobreza.6 La población rural es, pues, particularmente vulnerable ante desastres, que suman otras situaciones de vulneración de derechos, como acceso al agua, alimentos, albergue, medicinas y distintos tipos de violencia.
El aumento de la frecuencia de los desastres impide a su vez que las poblaciones tengan tiempo y capacidades para recuperarse de un evento adverso antes de que se presente el siguiente. Aumenta la vulnerabilidad y disminuye la resiliencia de las personas y los sistemas agroalimentarios, incluyendo la producción, procesamiento, comercialización y consumo. La resiliencia es la capacidad de prevenir, anticipar, mitigar, absorber, enfrentar, recuperarse del impacto de desastres y crisis, elementos esenciales para lograr la realización de los derechos en un marco de desarrollo sostenible.
Así, esta situación de disminución de capacidades de resiliencia agudiza las desigualdades sociales estructurales, pues afecta diferencialmente según condición de género, edad y origen étnico-racial.7 Agrava en mayor medida la pobreza y el hambre en mujeres, población indígena y afrodescendiente, así como también incide desigualmente en su capacidad de recuperación. Se hace evidente la necesidad de respuestas que incorporen estas condiciones y garanticen derechos: urge un paradigma que anticipe, proteja y habilite a las personas a tomar acciones.
Respecto a las intervenciones, a pesar de que más del 50% de las crisis humanitarias son “bastante predecibles” y un 20% se considera “muy predecible”, sólo se destina menos del 1% de los fondos de respuesta a la acción anticipatoria, y menos del 3,8% a la preparación.8 Es decir, aún predomina un paradigma reactivo y paliativo frente a los desastres.
- Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2022). Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres: Nuestro mundo en riesgo. Transformar la gobernanza para un futuro resiliente.
- FAO. 2023a. The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security 2023 – Avoiding and reducing losses through investment in resilience. Rome.
- FAO. 2023a. The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security 2023 – Avoiding and reducing losses through investment in resilience. Rome.
- “La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”. FAO, Guía práctica: La Seguridad Alimentaria: información para la toma de decisiones Una introducción a los conceptos básicos de la seguridad alimentaria
- Tipo específico de inseguridad alimentaria que se mide a 30 días. Vos, R., Rice, B., & Minot, N. (2022). 2022 Global report on food crises: Joint analysis for better decisions.
- (FSNI, 2023)
- Ver ONU-Hábitat. (2019). El impacto de los desastres naturales en la brecha de género. y OPS Género y desastres naturales
- (Weingärtner y Spencer, 2019). Analysing gaps in the humanitarian and disaster risk financing landscape. ODI y Start Network.
Anticipar para garantizar derechos
Desde FAO se impulsa un enfoque centrado en las ventanas de oportunidad que generan los sistemas de alerta y los pronósticos climáticos: la acción anticipatoria. Éste propone poner en movimiento al Estado, el sector privado, la sociedad civil y las personas ante estas alertas de amenazas inminentes, para reducir el riesgo y mitigar potenciales impactos. Permite reducir necesidades humanitarias, protegiendo la dignidad de las personas, y es costo eficiente: por cada dólar invertido se ahorran hasta 7 dólares en pérdidas evitadas y otros beneficios.9
El sector humanitario internacional ha adoptado este enfoque como un complemento a sus estrategias de respuesta y prevención ante desastres y crisis. Sin embargo, hay tareas pendientes.
Son significativos los resultados de los estudios realizados en tres países de América Latina y el Caribe en el marco de un proyecto implementado por FAO, realizado con el propósito de generar evidencia e incidir en instrumentos de política para que los gobiernos implementen acciones anticipatorias y las vinculen con mecanismos de protección social considerando un enfoque inclusivo.10 Entre dichos resultados se pueden destacar (FAO, 2023b):
Por un lado, las comunidades identifican la concurrencia de amenazas naturales, como inundaciones, sequías o huracanes, con crisis socioeconómicas, como la inflación o la falta de empleo. Esta convergencia motiva el interés de analizar la interrelación de riesgos sistémicos y de abordarlos de manera integral, premisa fundamental para la creación de sistemas agroalimentarios resilientes.11
Por otro lado, las poblaciones reconocen el impacto diferenciado de desastres según género o grupo étnico-racial. Por ejemplo, la sequía significa para las mujeres mayor número de horas de trabajo, ya que deben trasladarse a buscar agua a lugares más lejanos, mientras que para los hombres significa buscar fuentes de ingreso fuera de sus comunidades, ya que la falta de agua afecta la posibilidad de cultivar. Las posibilidades para hacer frente a las amenazas se ven condicionadas por las características y condiciones de vida de las personas, así como por su participación en la toma de decisiones y el acceso a la información, como ocurre en el caso de algunas mujeres y la población con residencia irregular.
En términos generales, la población se percibe con una baja preparación para enfrentar desastres y crisis, así como con distintos niveles de conocimiento de las instituciones o actores involucrados en los mecanismos de respuesta y los planes e instrumentos disponibles. Esta falta de información constituye una amenaza directa contra el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas.12
Se evidencia la necesidad de volcar la mirada hacia los territorios y reconocer la experiencia, los recursos y las brechas de la población local para enfrentar un escenario de emergencias recurrentes. Asegurar la participación de las personas en primera línea en los procesos locales posibilita la definición de acciones anticipatorias considerando sus necesidades específicas sin profundizar las brechas ya existentes.
La acción anticipatoria en conjunto con una mirada que considere las diferencias de género y étnico-raciales, brinda así un marco de protección de la dignidad de las personas y el ejercicio pleno de derechos, ya que tiende a disminuir las pérdidas, la necesidad de ayuda humanitaria y fortalece las capacidades de resiliencia.
Experiencias internacionales muestran el potencial de combinar la acción anticipatoria con la protección social. La protección social corresponde al conjunto de políticas, programas y sistemas orientados a prevenir o proteger a las personas de la pobreza y la exclusión social durante las distintas etapas de la vida, o ante situaciones de riesgo no predecibles, con énfasis en los grupos en mayor situación de vulnerabilidad.13
La articulación de acciones anticipatorias con políticas de protección social, fortalece objetivos y beneficios de dos sectores que tienen como destinatarias a las personas con mayor vulnerabilidad frente a desastres y crisis. Implica vincular programas e instrumentos para que funcionen de manera coordinada y reporten mayores beneficios y co-beneficios.
Para garantizar derechos, se requiere además adoptar un enfoque inclusivo que visibilice y considere las diferencias, garantice acciones adecuadas a las necesidades e intereses de los diversos grupos potencialmente afectados, evitando así acentuar las desigualdades estructurales basadas en género, origen étnico-racial o edad.14
- FAO. 2021. Acción anticipatoria: un enfoque eficaz para reducir el riesgo y mitigar impactos de desastres en la agricultura.
- FAO. 2023b. Hacia una acción anticipatoria inclusiva: Un aporte desde los territorios. Santiago: El proyecto corresponde al TCP 3804 Articulando acciones tempranas ante alertas climáticas, de desastres y crisis con la protección social desde un enfoque inclusivo, que se implementó en tres países: Colombia, Nicaragua y República Dominicana.
- FAO. 2023a. The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security 2023 – Avoiding and reducing losses through investment in resilience. Rome.
- Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
- FAO. 2019. Cambiando la forma en que se gestionan los desastres. Vincular los mecanismos de protección social con los sistemas de Acción Temprana de Alerta Temprana. Roma. [consultado el 29 de octubre de 2023]
- FAO. 2023b. Hacia una acción anticipatoria inclusiva: Un aporte desde los territorios. Santiago. [consultado el 29 de octubre de 2023]
La participación como factor diferencial
Una alternativa efectiva para proteger las condiciones de vida y los derechos de las poblaciones rurales ante desastres y crisis consiste en desarrollar estrategias que se construyan desde abajo hacia arriba, es decir, desde los territorios. Para avanzar en esa ruta se plantea:
- Articular políticas como la acción anticipatoria y la protección social desde una mirada multirriesgo. Esto implica integrar registros de la protección social y la gestión de riesgos para identificar zonas y poblaciones con mayor vulnerabilidad ante desastres y fragilidad socioeconómica para posibilitar medidas anticipadas, focalizadas y pertinentes. También utilizar los mecanismos de entrega de la protección social para hacer llegar las medidas de acción anticipatoria (como bonos para compra de semillas resistentes a la sequía) en coordinación con la población local.
- Potenciar la participación local: revisar y fortalecer los mecanismos de gestión del riesgo y de protección social con la participación de las comunidades locales, con acuerdos establecidos en conjunto que incluyan medidas de protección social.
- Conocer e identificar las necesidades y capacidades de las distintas poblaciones: los resultados de los estudios muestran que el impacto y las capacidades para afrontar amenazas y recuperarse ante desastres no son las mismas entre mujeres y hombres de distintos grupos étnico-raciales. Incluir sistemas de información, participación y consulta atingentes a las brechas, recursos y roles de género, permitirá adecuar las decisiones previendo condiciones de factibilidad y pertinencia, evitando generar daños o conflictos no previstos.
- Fortalecer a los equipos en enfoques de trabajo inclusivos: aportar a los equipos de gestión del riesgo y protección social conocimientos y habilidades que permitan reconocer a las comunidades en su heterogeneidad y diferencias, incluyendo los conflictos internos, de forma de fortalecer la efectividad y pertinencia de las medidas a implementar.

Conclusiones
Así, frente al contexto de aumento de desastres, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura propone combinar la acción anticipatoria con políticas de protección social desde un enfoque inclusivo y participativo, con el objetivo de salvaguardar derechos y aliviar los daños. Para lograr tal fin, es fundamental poner a las personas en el centro, no solo como destinatarias de las acciones, sino como agentes fundamentales en el diseño, ejecución y evaluación de las medidas.
Esto implica la formulación de políticas y programas desde la base: involucrando a las comunidades locales en consultas iniciales sobre percepciones y prioridades, la determinación sobre las amenazas a priorizar en la creación de un sistema de alerta temprana y la manera adecuada de hacer llegar la información.
Se pueden aprovechar modelos de trabajo participativos como los que se han utilizado en Colombia, Guatemala y otros países para traducir información meteorológica en información útil para la toma de decisiones en terreno. Con apoyo de FAO, se organizaron estos espacios de trabajo conjunto entre diversos actores, incluyendo comunidades locales, quienes conocen de primera mano el territorio y aportan saberes esenciales. Este modelo de sistemas participativos de información climática se conoce como “mesas técnicas agroclimáticas” y se usa para anticipar y manejar riesgos vinculados a las actividades agrícolas mediante una comunicación de riesgos pertinente a las necesidades de pequeñas y pequeños productores.
En esta lógica, integrar diferentes perspectivas que incluyen la de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas es una condición para que las acciones anticipatorias logren su propósito y protejan a las personas. La premisa “sin dejar a nadie atrás” debe considerar no dejar a nadie atrás de la toma de decisiones sobre asuntos que afecten su propia vida.

CREDITOS
Marion Khamis, coordinadora del Programa de Emergencias y Resiliencia de FAO para América Latina y El Caribe.
Gloria Ochoa Sotomayor Antropóloga social y Magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Consultora para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
- FAO. 2019. Cambiando la forma en que se gestionan los desastres. Vincular los mecanismos de protección social con los sistemas de Acción Temprana de Alerta Temprana. Roma. [consultado el 29 de octubre de 2023]
- Weingärtner, L. y A. Spencer. 2019. Analysing gaps in the humanitarian and disaster risk financing landscape.ODI y Start Network PAPER 02. [consultado el 29 de octubre de 2023]
- FAO. 2021. Acción anticipatoria: un enfoque eficaz para reducir el riesgo y mitigar impactos de desastres en la agricultura. [consultado el 11 de julio de 2023].
- FAO. 2022. The impact of disasters and crises on agriculture and food security y FAO Damage and loss [consultado el 27 de julio de 2023].
- FAO. 2023a. The Impact of Disasters on Agriculture and Food Security 2023 – Avoiding and reducing losses through investment in resilience. Rome. [consultado el 29 de octubre de 2023]
- FAO. 2023b. Hacia una acción anticipatoria inclusiva: Un aporte desde los territorios. Santiago. [consultado el 29 de octubre de 2023]
- FSIN and Global Network Against Food Crises. 2023. GRFC 2023. Roma. [consultado el 11 de julio de 2023].
- ONU-HABITAT. 2019. El impacto de los desastres naturales en la brecha de género. [consultado el 27 de julio de 2023].
- OMS. Sin fecha. Género y desastres naturales [consultado el 27 de julio de 2023].