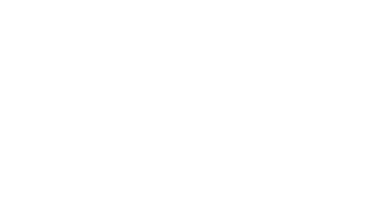La Agricultura Urbana de Rosario
Por Antonio Lattuca

Frente al creciente aumento de la población en las ciudades de la región y de sus cordones de exclusión, surgió en los años 70, en Rosario, una propuesta de cultura ligada a la producción de la tierra. Una agricultura urbana que cambió el paisaje, sembrando verde donde había basura, escombros y condiciones no dignas. Con los años y las transformaciones de la puesta en práctica en el territorio, resultó en una exitosa política de seguridad alimentaria, inclusión, educación y embellecimiento urbano. Hoy es replicada en ciudades de todo el mundo. Además de un cambio social, espacial, político y cultural la iniciativa implica para la población la posibilidad de optar qué forma de agricultura y alimentos elegir.
En Rosario nació un concepto que nos definió mejor: huerteros. La cultura del cultivo, rescatada por esta posibilidad de acceder a un espacio de tierra, trabajar comunitariamente y la posibilidad de comercializar, llegó a tener una fuerza que creó esta nueva identidad
Antonio Lattuca
La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados
Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato
León Gieco
Hoy, en el siglo XXI, la mayoría de los seres humanos vivimos en ciudades: En América Latina y el Caribe el 82% de la población es urbana, con una extensa presencia de barriadas urbanas informales en todas las ciudades, donde habita un 17% de la población en condiciones precarias de hacinamiento, pobreza y exclusión social.1 Frente a esta realidad surge la propuesta de agriculturizar nuestras ciudades.
La experiencia de Agricultura Urbana de Rosario comenzó en el año 1987 a partir del impulso de un grupo de cinco personas reunidas en una ONG de promoción de la producción agroecológica (Centro de Estudios de Producciones Agroecológicas de Rosario, CEPAR). Se inició un proceso que permitió plasmar y desarrollar una nueva relación de la ciudad con la agricultura, una cultura agrícola urbana, incorporando la relación ancestral del trabajo con la tierra y sus posibilidades de salud, inclusión, dignidad y resiliencia ambiental.
Las ideas fuerza de la propuesta, que hoy día siguen marcando el camino, son:
- Producir verduras, frutas y aromáticas de alta calidad.
- Involucrar a la sociedad general en la resolución de la problemática social y ambiental.
- Crear oasis de espacios verdes en las ciudades.
- Unir el ocio y la recreación con el trabajo, en un marco en el que la cultura y la educación sean protagonistas.
- Embellecer la ciudad imitando a la naturaleza, donde lo “útil” se une a lo bello.
La propuesta de Agricultura Urbana ofrece así la posibilidad de acceso a la agricultura y a alimentos de calidad en la ciudad y de desarrollo de las potencialidades de cada persona, en especial las más vulneradas. Esta aspiración a valorizar el trabajo humano, propiciar alimentos vitales y de calidad y producidos en armonía con la naturaleza requirió impulsar un cambio cultural, poner en agenda el cultivar, erradicar los prejuicios respecto al trabajo de la tierra, enamorar a los jóvenes del oficio, invitar al gobierno a impulsar y acompañar y a la sociedad del valor de consumir productos sanos. Así también fue necesario capacitar, brindar posibilidades efectivas, disponibilidad de insumos y tierras y mercados. También fue muy importante compartir y festejar cada paso, cada logro. Mostrar a la sociedad y a cada barrio lo que sucedía en los otros. Finalmente, nuestro objetivo es sanar la tierra y mejorar nuestro hábitat común.
Un sentimiento hacia el cuidado de la tierra inspira los medios para reconstruir el futuro de la humanidad. Como en todas las esferas de la práctica, no sirve de nada predicar. Hacen falta ejemplos y demostraciones
Ehrenfried Pfeiffer
En el proceso de llevar estas ideas a la práctica, a la realidad concreta, surgieron diálogos con el entorno que enriquecieron las propuestas, las pulieron, las mejoraron. De esta forma, nuestras ideas se convirtieron en ideales. Este proceso fue similar al que ocurre con las semillas, que al sembrarlas, cosecharlas y resembrarlas en la misma tierra se fortalecen, se adaptan a las condiciones locales, se metamorfosean. Se convierten en semillas más vitales y más rústicas que pueden soportar mejor las adversidades del contexto.
Lo que d’entra a la cabeza de la cabeza se va
Lo que d’entra al corazón d’entra y no se va más
Quieres saber porque, porque al corazón solo d’entra la pura verdad
Atahualpa Yupanqui
Una de las transformaciones ocurridas fue la de la propuesta-modelo de “Huerta Comunitaria’’, una experiencia inicial que proponía espacios comunes de trabajo. La comunidad convirtió este proyecto en “Huertas Grupales”, en las que cada quien tiene su parcela y despliega sus iniciativas sin depender de otros ritmos y formas de trabajo. La Huerta Grupal, resulta así un modelo vivo, creado y planificado desde la comunidad que funciona, se sostiene y se recrea con el paso del tiempo.
En un principio la acción se centró en los asentamientos irregulares. En esta primera etapa, cuando las villas miseria no eran tan hacinadas y tenían espacios de tierra, las huertas familiares ecológicas se instalaron en los patios de todos los barrios. La mayoría de sus habitantes eran de origen campesino, emigrados a la ciudad para olvidar su oficio, con el que no habían logrado sobrevivir. Cuando encontraron las condiciones adecuadas y dignas, y un espacio en el que se reconocían sus conocimientos y formas de trabajo, retomaron su oficio con mucho cariño y esmero, florecieron.
Recordar es volver a pasar por el corazón
Eduardo Galeano
Fueron los hacedores, fueron los artífices, los artistas, los cultivadores de lo nuevo, los protagonistas.
Este impulso dió lugar años más tarde al Programa de Agricultura Urbana de Rosario, a partir de un convenio entre el CEPAR, la Municipalidad de Rosario y el Pro Huerta de INTA, permitiendo una respuesta a la crisis de 2001 que dejó a la mitad de la población de la ciudad por debajo de la línea de pobreza. Se llegó a una herramienta concreta de alternativa económica y social, utilizando las capacidades de formación, trabajo comunitario y recursos de cada institución, al principio sobre terrenos prestados y, a partir de 2004, utilizando los suelos “no construibles” de la ciudad, para transformar los espacios urbanos ociosos en productivos.
Sobre estos espacios que no competían con otros usos, las familias huerteras construyeron suelo sobre tierras decapitadas, sobre tierras sin horizonte fértil, sobre restos de basura, sobre restos de construcciones. Fueron los principales encargados de pintar de verde nuestra ciudad, mediante la transformación de espacios degradados en pequeños paraísos verdes. Fueron sus manos verdes las que construyeron sobre lo demolido. Demostraron que en muy poco tiempo, cuando el ser humano se compromete, la Naturaleza y los seres elementales colaboran y la tierra se transforma. Así como el ser humano destruyó ese suelo, hoy tiene la posibilidad y la misión de reconstruirlo.
También a partir de la crisis de 2001 se propuso replicar, para Rosario y para la Argentina, ferias de comercialización de los productos de las huertas, posibilidad inspirada en un encuentro de agroecología en Brasil. Durante las crisis las estructuras que parecen ser rígidas, se mueven y ese movimiento permite que lo nuevo brote. Antes de esta crisis, Argentina no tenía ferias, ese contexto generó las condiciones para que surjan. Fueron desde un principio ferias de verduras libres de agroquímicos. Gracias a éstas se obtuvo un ingreso monetario que demostró que la agricultura podía ser un trabajo. Estas circunstancias derivaron en que personas desocupadas se convirtieran en agricultoras.
Así, en Rosario nació un concepto que nos definió mejor: huerteros. La cultura del cultivo, rescatada por esta posibilidad de acceder a un espacio de tierra, trabajar comunitariamente y la posibilidad de comercializar, llegó a tener una fuerza que creó esta nueva identidad.
Las ferias permitieron a los rosarinos acceder a verduras sanas a un precio justo por primera vez. A su vez, las ferias son espacios donde se construye un vínculo sano entre el que cultiva y el que consume. Se genera un diálogo intercultural entre los barrios periféricos y el centro, se derriban prejuicios, se pone en valor el trabajo barrial. Desde sus inicios las ferias son espacios sanadores, donde se eliminan las diferencias. En las ferias surgió la cultura sanadora del verdadero encuentro humano.
Historia
La Agricultura Urbana ha pasado por distintas etapas, siempre tratando de dar respuesta a las necesidades de la población más vulnerable. En cada crisis socioeconómica y cultural, el proyecto se renovó.
En una primera etapa se multiplicaron las huertas familiares en los patios de los barrios. Estos espacios se perdieron con el crecimiento de las poblaciones y el mayor hacinamiento y se buscó la forma de seguir cultivando. De esta manera surgieron los Parques Huerta y los Corredores Verdes de las vías, espacios públicos gestionados por la Municipalidad con el apoyo de la sociedad civil. Los Parques Huerta y los Corredores Verdes se encuentran en terrenos no construibles, no habitables, tales como los basurales, los costados de las vías ferroviarias, los linderos a las autopistas y los laterales de los arroyos. En muchos casos estos espacios estaban rodeados de asentamientos irregulares, cuyos habitantes se transformaron junto a la tierra, convirtiéndose de cartoneros en huerteros. Son espacios que combinan lo productivo, lo cultural y lo paisajístico, brindando servicios ambientales y educativos. Estos lugares ofrecen a la ciudad nuevos espacios verdes contribuyendo a la mitigación del impacto climático.
Los Parques Huerta cuentan con espacios demostrativos en los que se practican diversas técnicas ecológicas de cultivos de plantas comestibles, medicinales y ornamentales. En estos, cada familia y cada organización comunitaria dispone, de manera gratuita, de parcelas para cultivar.
Un paso fundamental fue lograr la tenencia segura de la tierra, que brinda seguridad a los huerteros. Las ideas iniciales, con el correr del tiempo, generaron condiciones que permitieron establecer alianzas, primero a nivel local y luego nacional. Esta evolución permitió que la agricultura se plasmara como una actividad permanente, ya que quedó incorporada al plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Los logros permitieron que el Programa Municipal fuera una política pública, mediante la alianza con diversos actores de la sociedad civil, como asociaciones, cooperativas, mutuales, empresas privadas, sindicatos, universidades, instituciones educativas, organismos de cooperación internacional, entre otros. A su vez, comenzó a ser una iniciativa modelo que se invitó a compartir y se polinizó por numerosas ciudades del mundo.
La agricultura rosarina es algo nuevo, a pesar de sus treinta siete años, en ella se mezcla el conocimiento traído desde lejos por nuestros abuelos europeos y la sabiduría práctica de los migrantes campesinos internos y la de nuestros hermanos bolivianos. Este entramado se completa con la visión de las nuevas agriculturas, tales como la agroecología, la permacultura, la orgánica, la biodinámica y la natural.
La Agricultura Urbana rosarina además de curar la tierra, generó los gérmenes de una nueva cultura que intenta construir un camino en pos del ideal de ser más humanos. Humanos Humus Humanos.
Por primera vez en la historia de la Humanidad tenemos todos los conocimientos necesarios y contamos con suficientes bienes y recursos como para que todos los seres humanos podamos vivir dignamente. Pero no somos conscientes de esta riqueza. Necesitamos iniciar un cambio cultural y ético que nos reconcilie con la naturaleza. Un cambio de valores y de actitudes que facilite la construcción de una nueva forma de vivir, que permita que bienes y recursos, así como conocimientos, se encuentren disponibles y accesibles para la Humanidad. Para lograrlo, se requiere inspirarnos en la filosofía de nuestros pueblos originarios, que promulgan el Buen Vivir o el Vivir Bien. Esta cosmovisión apunta a construir una relación armoniosa entre la comunidad y la naturaleza.
Cuando esta ideología echa raíces, se vuelve una práctica de vida.
Algunos resultados obtenidos por la Agricultura Urbana en estos 37 años de trayectoria son los mencionados a continuación:
- La transformación de espacios degradados en ámbitos culturales socioproductivos y estéticamente agradables.
- La habilitación de nuevas áreas verdes urbanas y el sostenimiento de los servicios culturales y ecológicos brindados por la misma.
- La integración de distintos sectores excluidos del sistema formal.
- El fortalecimiento de redes a través del trabajo en común.
- Cuenta con una superficie productiva de 40 Hectáreas distribuidas en 7 Parques Huertas y 8 Huertas Grupales Productivas, 45 huertas escolares y 4500 huertas familiares.
- Cuenta con un grupo humano de 350 huerteros y numerosos docentes.
- Produce 300 toneladas de verduras anuales.
- Tiene activas 20 Ferias mensuales.
PREMIOS
- 2005: Premio Naciones Unidas, Dubai. Rosario gana el reconocimiento de ser una de las 10 mejores ciudades del mundo en el aspecto social y ambiental. Estímulo de 30.000 dólares.
- 2014: Premio FAO, Rosario como una de las 10 ciudades más verdes de América Latina.
- 2021: Centro Ross de World Resources Institute, Rosario nombrada como una ciudad sostenible por su cambio urbano transformador. Estímulo de 250.000 dólares.
No se trata tan sólo de integrar la agricultura en la naturaleza, sino más bien de integrar a las personas en la agricultura. La agricultura ecológica no puede ser llevada a todas las personas pero si todas las personas pueden ser llevadas a ella
Pablo Cava
CRÉDITOS
- Antonio Luis Lattuca Co-organizador del Centro Agroecológico Biodinámico Rosario, Co-Fundador y actual vicepresidente de la Asociación para la Agricultura Biodinámica Argentina (AABDA), Ex coordinador del Programa de Agricultura Urbana de la Municipalidad de Rosario. Ingeniero Agrónomo (Universidad Nacional de Rosario) y Master en Agroecología (Universidad Internacional de Andalucía).
- Silvio Moriconi Reportero gráfico y comunicador social, su obra incluye aportes sobre derechos humanos y trabajos documentales y de comunicación