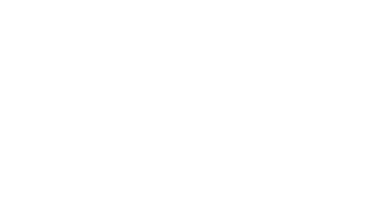Una perspectiva integral
Por Sandra Hincapié

Tanto la transición energética como la realización de derechos humanos son objetivos globales y deseables de la humanidad. En América Latina se requieren políticas activas y programas específicos que respeten los avances de la gobernanza climática internacional, incorporando a la vez lineamientos de derechos humanos que garanticen inclusión y equidad. Los recientes procesos sociopolíticos territoriales reafirman, legitiman y actualizan los objetivos ambientales desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos.
¿Qué une la gobernanza climática transnacional y los procesos de transición energética con los derechos humanos? La respuesta corta a esta pregunta sería: la universalidad e interdependencia de sus intereses y apuestas. La universalidad de los derechos humanos hace referencia a la inclusión sin distinción de todas las personas como titulares de derechos. Del mismo modo, los cambios en el clima como resultado de nuestros conflictos socioambientales irresueltos tienen consecuencias en toda la biosfera y sus efectos pueden presentarse en cualquier punto del planeta sin importar la ubicación. Es por lo anterior, que la gobernanza climática transnacional pone el acento en la necesidad de vinculación, compromiso y acción colectiva global de muy amplios y diversos sectores, para la implementación de medidas efectivas de adaptación y mitigación, así como transiciones energéticas incluyentes.
La interdependencia de los derechos humanos, de los que hace parte el derecho al medio ambiente sano, recuerda a la sociedad global la vinculación constitutiva de toda la vida en el planeta, la cual ha sido defendida desde el debate intercultural, especialmente encabezada por pueblos étnicos, en su defensa de la “madre tierra” apelando a “derechos de la naturaleza” en diferentes causas. Los derechos humanos en su multidimensionalidad reconocen e incorporan estas diferentes racionalidades y filosofías para presentarlas como parte de nuestro sistema público de valores compartidos, como dispositivo para la acción colectiva y como conjunto de mecanismos institucionales para su reclamación e implementación en los diferentes contextos estatales. Del mismo modo, los derechos humanos permiten una doble vinculación de las instituciones estatales, por un lado, con las disposiciones de la gobernanza climática transnacional y, por otro lado, con los procesos sociopolíticos territoriales donde se reafirman, legitiman y actualizan los objetivos medioambientales, las reclamaciones de justicia e inclusión social.
A nivel global, la Cumbre de la Tierra de Naciones Unidas en 1992, en Río de Janeiro, marcó un punto fundamental para el activismo y la participación ambiental transnacional. Allí quedó establecido el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático que hizo posible el Acuerdo de Paris, y se ha convertido en la brújula que orienta las acciones institucionales y de incidencia del activismo en materia climática en el mundo.
De acuerdo con el Annual Energy Outlook 2023 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, hasta 2050 las energías de origen fósil seguirán aportando la mayor parte del suministro mundial y, a partir de entonces, las energías provenientes de recursos renovables y nucleares podrían representar dos terceras partes de la generación mundial. El aumento en la capacidad de generación de energías renovables está íntimamente unido a la disponibilidad de tecnología y suministros minero-energéticos, que permitan construir toda la infraestructura necesaria para la consecución y transformación en electricidad de recursos como el agua, el viento, el aire y la energía solar.
El cambio climático representa un enorme desafío para garantizar la realización de los derechos humanos a gran parte de la población mundial, que en estos momentos se encuentra en condiciones de vulnerabilidad y/o enfrentando conflictos socioambientales en la defensa de sus territorios, por la creciente demanda de recursos naturales para satisfacer las necesidades de consumo global, incluyendo la extracción de minerales necesarios para construir la infraestructura que viabilice la transición energética.
La invasión rusa a Ucrania fue un acelerador potente de la ambición en materia climática, debido al aumento en los precios de la energía fósil marcada por la estrategia geopolítica. De muchas posibilidades que siempre marcan diversos cursos de acción, tanto los países de la Unión Europea como Estados Unidos durante la administración de Joe Biden, han optado por impulsar de manera decidida la transición energética, aún con los retos que ello representa en términos presupuestales. Estados Unidos está orientando su política de transición al unirla al impulso de reindustrialización y relocalización de empresas, que favorezcan el empleo con objetivos tecnológicos y de electromovilidad. Por su parte, el Pacto Verde Europeo ha endurecido sus lineamientos en materia ambiental marcando el rumbo de la transición y el cumplimiento de los objetivos en materias de emisiones.
En América Latina estos objetivos entran en contradicción, ya que la abundancia de recursos naturales, buena parte de la biodiversidad mundial y la riqueza mineral están ubicados en los mismos territorios y serán fundamentales en las próximas décadas. Como resultado, las luchas sociales han liderado la discusión pública y la acción colectiva que conecta el debate medioambiental y climático con los derechos humanos. Decenas de organizaciones locales, étnicas y comunitarias en América Latina, así como organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, han posicionado el debate sobre derechos de la naturaleza, la responsabilidad extraterritorial de estados y empresas sobre violaciones de derechos humanos en medio de extendidos conflictos socioambientales en toda la región. Desafortunadamente esto también ha llevado a que la región encabece las listas de mediciones sobre violencia contra defensores ambientales.
Todo lo anterior sucede a pesar de que el continente americano cuenta desde 1988 con el reconocimiento del derecho al medio ambiente sano, establecido en el artículo 11 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador”. Desde entonces es un compromiso de los Estados partes de la Organización de Estados Americanos el promover, proteger, preservar y mejorar el medio ambiente, garantizando su goce y disfrute a todas las personas sin discriminación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recordó esta obligación, reconociendo el medio ambiente sano como derecho autónomo, al resolver una opinión consultiva en 2017, señalando además que se ponen en peligro los derechos humanos de las personas al permitir la contaminación, el daño a los ecosistemas o cualquier otra afectación medioambiental.
En 2018 fue firmado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe o Acuerdo de Escazú, constituyéndose en el único acuerdo ambiental jurídicamente vinculante que relaciona explícitamente la democracia con el medio ambiente, los derechos humanos y los derechos de acceso a la información. A 2023 ha sido especialmente relevante el trabajo de las redes de incidencia transnacional, en el desarrollo del Plan de Acción para garantizar la protección, vida y seguridad de las defensoras y defensores del medioambiente en sus territorios, considerando que es uno de los mayores desafíos regionales en materia de derechos humanos.
Del mismo modo, la ONU ha avanzado en establecer lineamientos, orientaciones y medidas en torno a los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos ha venido haciendo un esfuerzo por lograr acuerdos entre diferentes sectores implicados e interesados, que viabilicen la elaboración de un instrumento jurídicamente vinculante que sea aceptado por todas las partes, sin llegar a su aprobación hasta el momento.
Para la región del Amazonas que se extiende por nueve países, se han establecido una serie de propuestas y pactos transnacionales que se remontan a 1978 cuando se firmó el Tratado de Cooperación Amazónica, al que le siguió la constitución de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica en 1995. Sin embargo, las políticas desarrollistas y extractivistas minero-energéticas en los últimos treinta años han provocado una pérdida masiva de bosques primarios. Del mismo modo, las lógicas de deforestación en la amazonia brasileña, que tocaron su pico más alto entre 2016 y 2022 durante el gobierno de Jair Bolsonaro, han favorecido la ganadería extensiva, los monocultivos de exportación y la expansión de proyectos extractivos minero-energéticos. Todo lo anterior sucedía mientras se “robustecía” la gobernanza climática transnacional amazónica, con la firma del Pacto de Leticia en 20191. Este escenario se ha repetido en agosto de 2023, esta vez con nuevos oradores y la firma de la Declaración de Belem, que reafirma las buenas intenciones de conseguir una “Amazonía con rostro humano” con la meta “deseable” de lograr deforestación cero a 2030.
Simultáneamente, se aumentan los acuerdos comerciales con países como China, cuyos intereses en América Latina están concentrados en proyectos extractivos con enormes costos en derechos humanos, ambientales y sociales. El avance del gigante asiático en la construcción de infraestructura para su transición energética, se está logrando a través de un agresivo extractivismo en Latinoamérica, e industrialización nacional financiada con energía barata basada en carbón, generando una enorme huella ambiental y deuda ecológica con el resto del planeta, que representa una carga desproporcionada de emisiones respecto a las metas climáticas globales. Según los datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA), durante el 2022 China consumió más de la mitad del carbón de todo el mundo, siendo además el año que más hemos utilizado este recurso energético. Tanto China como los gobiernos de América Latina que se han sumado a sus iniciativas comerciales tienen la responsabilidad de generar regulaciones eficaces, que garanticen el respeto y realización de derechos humanos con lineamientos de transparencia, rendición de cuentas, mayores consideraciones respecto al impacto ambiental y cumplimiento de las responsabilidades extraterritoriales.
Durante los últimos cinco años México es uno de los países de América Latina que más ha avanzado en el cumplimiento de sus compromisos climáticos de protección de ecosistemas estratégicos, desde una perspectiva de gobernanza ambiental que une objetivos de combate a la pobreza con objetivos medioambientales. Uno de los programas sociales más importantes, “Sembrando Vida”, busca promover a través de transferencias condicionadas sistemas productivos agroforestales que contribuyan a la recuperación ambiental y la autosuficiencia alimentaria. Del mismo modo, se han ampliado áreas de protección de ecosistemas estratégicos, como la región Gran Calakmul en la península de Yucatán, que cuenta ahora con un área de 1.5 millones de hectáreas, convirtiéndose en la más grande área natural protegida de selva tropical de México, Norte y Centro América. En el resto del país los programas de áreas naturales protegidas buscan articular los núcleos agrarios con la protección de los ecosistemas de los cuales hacen parte. A inicios de 2023, el Gobierno Federal dispuso de 17.918 hectáreas, que eran propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo proyectados para desarrollos inmobiliarios, conformarán seis parques nacionales y siete áreas de protección de flora y fauna en seis estados de la república. Según ha informado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a diciembre de 2023, se tienen estimadas un total de 225 áreas naturales protegidas del país que protegen cerca 95 millones de hectáreas de ecosistemas. De este total, 43 declaratorias habrían sido delimitadas durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, convirtiéndose en el gobierno que más áreas naturales ha protegido.
En términos de adaptación urbana, uno de los megaproyectos más significativos es el Parque Ecológico Lago Texcoco en la zona conurbada de la Ciudad de México, que se ha convertido en un proceso paradigmático de gobernanza ambiental, recuperación hídrica, ecológica y apuesta por espacios urbanos, ambiental y socialmente incluyentes. Sin contar con derechos de la naturaleza reconocidos a nivel constitucional, ni jurisprudencia vanguardista que proteja el derecho al medioambiente sano, es un ejemplo de políticas que priorizan el cuidado del medioambiente sano, con participación social y mejoramiento de las condiciones de vida. Aún con las iniciativas en materias de protección de ecosistemas y reformas que buscan regular la extracción minera, México precisa avanzar en estrategias más ambiciosas de generación de energías a partir de fuentes renovables, que se han visto estancadas en medio de un proceso de reformas que buscan mayor participación de empresas estatales. Del mismo modo, al igual que para el resto de países de América Latina, la descarbonización de la economía y adaptación urbana debe convertirse en prioridad, la clave del éxito en la intervención urbana será lograr convergencias de diversos objetivos de inclusión especialmente: medioambientales, educativos, económicos y de seguridad.
Tanto la transición energética como la realización de derechos humanos son objetivos globales y valores deseables de la humanidad. Hasta ahora la innovación tecnológica está centrada en el desarrollo de la infraestructura para maximizar el potencial energético de recursos solares y eólicos. Es preciso ejercer mayor presión regulatoria y compromiso social, político y empresarial, en el desarrollo de tecnología que haga posible mejores condiciones de aprovechamiento de todos los recursos naturales, especialmente en las formas de extracción de minerales que minimicen el impacto ambiental y social tan lesivo hasta hoy.
Contamos con un amplio conjunto de compromisos y metas de gobernanza climática transnacional, tenemos el conocimiento tecnológico y sabemos lo que debe hacerse, tanto como el daño que hemos causado al planeta y las razones de ello. Por todo lo anterior, más que cumbres y negociación, el siguiente paso precisa la implementación y seguimiento de políticas y programas específicos con estándares globales obligatorios, mucho más activas en las regulaciones de los acuerdos y compromisos, transversalizadas a partir de lineamientos de derechos humanos que garanticen inclusión y equidad.
CREDITOS
Sandra Hincapié Docente-Investigadora de la Universidad de Guadalajara, México. Investigadora Nivel II del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología. Doctora en Investigación en Ciencias Sociales con Mención en Ciencia Política(FLACSO-México). sandramiled@gmail.com
Pepe Mateos Fotógrafo documentalista y reportero gráfico, colabora con distintos medios en temas de actualidad política y social IG@mateos_pepe
- El Pacto de Leticia fue firmado en septiembre de 2019 por Colombia, Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú, Guyana y Surinam para fortalecer la acciones conjuntas y coordenadas para la preservación de los recursos naturales de la Región Amazónica.