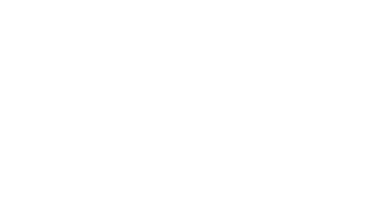Aportes del Magisterio del Papa Francisco para superar comunitariamente la crisis socio-ambiental
Dra. Emilce Cuda
Secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina
(Santa Sede)

La crisis ecológica que atravesamos tiene dos caras, la social y la ambiental. Esta mirada del Papa Francisco pone en el centro a las personas y propone inclusión, educación y trabajo para salir de la pobreza y hacer posible la democracia ambiental.
Introducción
A modo de disparador de estas reflexiones, propongo que recordemos la canción ¿Qué ves? del grupo “Divididos” (1993). Es un tema cuyo estribillo canta “¿Qué ves?/ ¿Qué ves cuando me ves?/ Cuando la mentira es la verdad”. Esto me permitirá reparar en tres imágenes sobre las que volveré luego: peces muertos, jóvenes delinquiendo y el célebre Guernica de Pablo Picasso (1937). Como sabemos, a veces las imágenes –aunque sean sombrías, incluso desoladoras– sirven más que las palabras, cuando éstas se encargan de invisibilizar aquello que queremos transmitir, dado que el lenguaje es terreno de discernimiento.
El Santo Padre Francisco ha publicado en 2023 la Exhortación Apostólica Laudate Deum. Este documento, el más reciente del Magisterio Social Pontificio, es a los efectos de enfatizar aspectos señalados y denunciados proféticamente en la Encíclica social Laudato Si’, de 2015, dedicada al Cuidado de la Casa Común. Cabe recordar que allí el Papa nos decía que la crisis ecológica es socio-ambiental. Sin embargo, lamentablemente, se sigue percibiendo la crisis ecológica simplemente como una crisis ambiental. Por eso, siendo fieles al planteo del Papa, que en la referida Laudate Deum denuncia el negacionismo del cambio climático y la voracidad de poder, tenemos que aprender a percibir la crisis ecológica tanto en esos peces muertos (a causa de un modo productivo destructivo y extractivista), como así también cuando nuestros jóvenes son involucrados en las mafias del crimen organizado. Es un drama ecológico: tanto los peces muertos como los jóvenes envueltos en el crimen. Son las dos caras de la crisis ecológica. Más aún, esos jóvenes tienen que estar sentados en nuestras universidades, organizando comunitariamente la esperanza. Ahí podemos empezar a hablar de democracia ambiental.
Cuando el Papa, en el número 139 de Laudato Si’ nos dice claramente que encargarse de la crisis ambiental es encargarse de la crisis social y que la forma de ocuparse de eso es ocuparse de la pobreza, ¿cómo nos ocupamos de la pobreza? A mi modo de ver, el modo es poner en valor los cuerpos. Esto significa que hay que contabilizar en los PBI nacionales el valor agregado que dan a la cadena productiva tanto las riquezas naturales como los haberes de nuestros trabajadores. Si eso no está contabilizado en el PBI nacional, cuando los Estados utilizan recursos económicos para garantizar su supervivencia en la cadena productiva, esto es percibido como gasto público y no como inversión. Una de las recomendaciones centrales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es su informe sobre El futuro del trabajo del año 2019, es inversión en 1) formación, 2) capacitación y 3) organización de los trabajadores. Esa inversión es una inversión económica. El reconocimiento que significa poner en valor los cuerpos es un reconocimiento legal y económico. Si no se destina inversión al cuidado, es imposible sacar a esos chicos y chicas de la calle y sentarlos en nuestras aulas universitarias. Ahora bien, advertimos que eso está un poco frenado, estancado.
No obstante, destaco un signo esperanzador: los encuentros sinodales “Construyendo puentes” que desde febrero de 2022 venimos realizando desde la Pontificia Comisión para América Latina (PCAL), donde estudiantes universitarios de las Américas, de África y de Asia dialogaron con el Papa Francisco, a través de plataformas digitales. Él estuvo allí, podríamos decir, como un estudiante más (escuchando y tomando apuntes). Ahí tenemos una forma de contribuir a organizar la esperanza en estos tiempos de cambio epocal.
Etapas del método teológico
Dentro de la teología posconciliar tenemos el método ver, juzgar y obrar, y todos pasan muy rápidamente el momento del ver, como si ver fuera tan claro. “¿Qué ves cuando me ves?”, dice la letra de “Divididos” que cité al comienzo, recuperando una expresión de nuestra cultura popular (en tanto mediación de nuestra reflexión). Parece que el ver es una obviedad y que hay que pasar rápidamente al juzgar y luego todos se traban en el actuar o nadie sabe qué hacer o lo que se hace es corrupto o lo que se hace no alcanza y casi siempre se pone la falta del lado de los que menos tienen, y entonces se dice: “Es pobre porque le falta educación”. Entonces los mandamos a estudiar. O “es pobre porque le falta trabajo”. Entonces los mandamos a trabajar en condiciones indignas.
Ante este tipo de razonamientos hay que decir enfáticamente que la falta no puede seguir poniéndose del lado del pobre. No podemos “balconear la vida”, como le gusta señalar a Francisco. No podemos adquirir una posición romántica iluminada. ¡Tenemos que involucrarnos! ¡Tenemos que poder mirar la vida como Antonio Berni con su personaje Juanito Laguna! ¡Podemos hacerlo! ¡Tenemos que poder percibir ahí la belleza! Y ahí está el problema del ver. Por eso propongo que nos interroguemos: ¿Qué es lo que estamos percibiendo? ¿Qué vemos cuando vemos? Yo recomiendo volver al momento de la percepción, cuando la mentira es mostrada como la verdad.
En su segunda encíclica social, Fratelli Tutti, de 2020, el Papa Francisco nos habla en el primer capítulo de las sombras y eso me recuerda la alegoría de la caverna, de Platón, donde los prisioneros están mirando imágenes y la verdad pasa por otro lado. Creo que deberíamos volver al momento del ver y empezar a percibir el valor de las cosas y comenzar a percibir la belleza. Porque como dijera cierta vez Enrique Dussel, el recordado filósofo latinoamericano de origen argentino, “todos desprecian el conocimiento sensible, pero la voluntad se mueve por el gusto”. La reproducción de la vida depende de la belleza: si las flores no fuesen bellas, los pájaros no irían a ellas y no se podrían reproducir. De manera entonces que la vida depende de la belleza, depende del gusto. ¡Nos tiene que gustar! ¡Tenemos que enamorarnos de esa gente! De lo contrario, como enfatiza Francisco, estaremos acostumbrados, llenos de pesimismo derrotista y rigidez.
Este momento del ver pasa a un segundo momento metodológico que es el momento del juzgar y ahí uno diría que la encíclica Laudato Si’ es una gran novedad. Sin embargo, en ese mismo año de su publicación, es decir, 2015, apareció también la “Agenda 2030”. Entonces, si nosotros observamos con detalle los ODS, los 17 puntos para el Desarrollo Sostenible y observamos la Laudato Si’ y los informes de la OIT, vamos a ver que hay algo en común: para todos la crisis es una crisis ecológica. Pero todos ponen en el centro a la persona del trabajador. Y en este sentido quiero destacar que el punto ocho de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es central: se sale de la pobreza con trabajo, porque el trabajo es el primer organizador social, es “el gran tema”, dice Francisco. Si no hay trabajo es imposible la organización política, mucho menos la democracia ambiental. El Estado secular se va a ver amenazado por posiciones fundamentalistas y nuestros jóvenes no van a salir de la calle.
Contribución del discernimiento social comunitario
Quiero ahora extraer algunas reflexiones de la tercera imagen –que está en relación con las primeras dos– que me suscita la canción de “Divididos”, tema al que estuve haciendo alusión. Me refiero, como adelanté, al Guernica de Picasso. Cuando él presentó ese cuadro donde muestra la atrocidad del fascismo, pero de una manera que no escandaliza, quien era responsable de esa masacre lo saludó y le dijo al artista: “Lo felicito. ¿Usted hizo esto?”. Y Picasso le respondió: “Yo no, usted [lo hizo]”. Entonces es muy interesante lo que el Guernica nos permite pensar sobre la mirada.
Ese cuadro es una de las obras más importantes del Siglo XX, porque las cosas se pueden ver con escándalo o no, y tenemos la mirada entrenada para ver como escándalo un pez muerto y –dramáticamente– no tenemos la mirada entrenada para ver cómo escándalo un joven cometiendo crímenes: ¡eso es un escándalo! Entonces, cuando se habla del ver, éste tiene que entenderse como un ver, como un oír y como un tocar, es decir, ver, oír y tocar. El punto de partida de la teología y de la filosofía en América Latina es la realidad. Es primero ver, tocar y escuchar y después discernir personal y, más aún, comunitariamente. Es decir, ya no preguntarme sobre qué me ayuda a mí (a partir de lo que yo veo), sino preguntarnos sobre lo que nos ayuda como comunidad organizada, como pueblo que camina en la historia (a partir de lo que nosotros vemos).
Y sobre esto último, muy caro a la espiritualidad ignaciana, considero pertinente señalar que el también recordado jesuita Juan Carlos Scannone, en su último libro, La ética social del Papa Francisco, dio un lugar especial al discernimiento social comunitario, y esto tiene que ver con el sensus fidelium. Ante la pregunta “¿y la mirada de la fe?”, recordemos que desde el Concilio Vaticano II, el sensus fidelium dice que toda persona, a partir de las virtudes teologales, tiene la capacidad de ver y de juzgar. Pero alguien diría “bueno, pero si una persona no pasó por la academia, si es una persona ignorante del academicismo, ¿cómo puede ver? ¿Cómo puede escuchar? ¿Cómo puede juzgar?” Ante un planteo semejante corresponde señalar que el discernimiento justamente es algo que está al margen de ese conocimiento academicista. Es discernir entre lo bueno y lo malo, es discernir entre aquellas imágenes que nos presentan si realmente tienen que ver con lo verdadero, si tienen que ver con lo bello, si tienen que ver con lo bueno. O si en cambio en esas imágenes está enmascarada la mentira, el poder, la opresión, el negociado; es decir, –dicho en otros términos– cuando el mal se disfraza bajo capa de bien (sub angelo lucis), según la espiritualidad ignaciana, que hunde sus raíces en la tradición viva de la Iglesia. Entonces esa distinción, ese pasar por el cernidor, es algo para lo cual está facultada toda la comunidad. Por eso hablamos de discernimiento social comunitario.
Me parece importante destacar que discernir lo bueno y lo malo es algo que podemos hacer todos, pero lo hacemos desde la comunidad. Por eso la posibilidad de error es menor, o quizás, en todo caso, ninguna. Pero esa es la importancia de decir “el pueblo sabe, el pueblo no se equivoca”. Cuando decimos eso estamos pensando en que hay una verdad que está encarnada. Uno puede ver desde un lugar romántico, mirando en la lontananza como se lleva adelante una guerra entre mortales, conflictos que abundan en nuestro mundo herido. Pero esa perspectiva era la guerra mítica en los griegos, donde los dioses se peleaban, pero el cuerpo lo ponían los hombres. O podemos tener (acá está el desafío) una mirada encarnada, como insistía Scannone, en este ver, en este escuchar y en este sentir como principio de realidad y en esa mirada encarnada empezar a buscar soluciones hacia mayor justicia social.
Ahora, como podemos apreciar, esta es una visión que tiene que ver con la teología, pero si salimos del campo de la teología y entramos en el campo secular, el ver, escuchar y tocar tiene que ver con la palabra pública, como bien lo señalaba, entre otros, Hannah Arendt. Y esta palabra pública donde aparece, surge en una comunidad que se organiza ya no para comer, sino para luchar por derechos. Y esa comunidad organizada son los movimientos populares, los sindicatos, las cámaras de empresarios, los partidos políticos, pero también la academia, la universidad. Desde diferentes ámbitos, entonces, se escucha el clamor de la tierra y el clamor de los pobres (Cf. Laudato Si’ 49).
Conclusión
Entonces, ese discernimiento social comunitario lo hacemos todos y todas. Laudato Si’, como todo el Magisterio Social de Francisco, nos ayuda a tener presente que en cada espacio público donde aparece la palabra, ahí está el ver y el escuchar, ahí está la profecía, pero también está la esperanza como dínamo, la fe como confianza y el amor como justicia social, que se plasma en la institucionalización de la solidaridad (marco para la democracia ambiental). Así, no solamente replicamos las necesidades de nuestro pueblo, sino también tenemos que estar capacitados para replicar sus sueños de justicia y paz.
CRÉDITOS
- Emilce Cuda Secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina (Santa Sede). Filósofa y Doctora en Teología, profesora, conferencista y escritora, trabaja sobre las enseñanzas del Papa Francisco, el pensamiento latinoamericano y teología moral.
- Antonio Berni Pintor, grabador y muralista cuya obra expresa la problemática social de gran parte del siglo XX, especialmente las condiciones de vida de trabajadores y personas marginadas. Juanito Laguna fue uno de sus personajes principales con el que retrató la vida de un niño pobre en la ciudad.